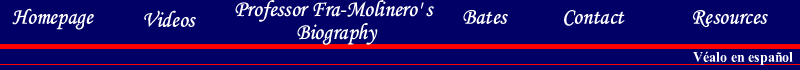
Homepage
Raza y tierra en Puerto Rico: una lectura medioambiental
Como en otros lugares de Latinoamérica y de África, la población negra de Puerto Rico ha protagonizado una historia en la que la defensa de la posesión de la tierra y el vivir de ella ha constituido su lucha política más importante. La protección del medio ambiente puertorriqueño ha estado en manos de su población afrodescendiente. La degradación de ese medio ha coincidido con el alejamiento forzado de dicha población negra del mundo rural.
Al igual que las islas y tierras circunvecinas del mar Caribe, Puerto Rico está marcada por la presencia histórica de la esclavitud y el cultivo de la caña de azúcar. La caña de azúcar fue el primer producto introducido en América que cambió ecosistemas enteros, tanto en lo humano como en lo físico. El incremento de la producción azucarera durante los siglos XVIII y XIX llevó consigo la importación masiva de mano de obra esclavizada desde el continente africano. En Puerto Rico la presencia de esclavos africanos no fue tan masiva como en las islas vecinas, pero no por ello ha sido menor su importancia histórica. Los negros puertorriqueños han sido por un lado víctimas de la explotación agraria del medio ambiente, pero también han sido protagonistas de la conservación y sostenimiento del entorno físico puertorriqueño en aquellas áreas donde se concentraron formando comunidades libres y semi libres al margen y en difícil relación con las autoridades coloniales. La cultura criolla puertorriqueña produjo sus primeras manifestaciones de identidad política independiente en la defensa contra invasiones inglesas en el siglo XVIII y contra los intentos de la administración colonial española por reducir la autonomía de los territorios de mayoría negra en la isla.
La abolición de la esclavitud en la isla en 1873 creó expectativas serias de autonomía y progreso social para la mayoritaria población afrodescendiente. Sin embargo, la incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos tras la invasión de 1898 situó a amplios sectores de la población de origen africano en desventaja política y económica, sobre todo a aquellos de piel más oscura. El predominio de la economía azucarera durante la primera mitad del siglo XX fue reduciendo la posesión de la tierra en manos de aquellos afropuertorriqueños que habían conseguido llegar a disfrutar de su derecho de propiedad en las últimas décadas del siglo XIX. Este fenómeno se hizo patente en zonas concretas, como Loíza Aldea, San Germán o la isla de Vieques. La marginación económica de los afropuertorriqueños fue el resultado de la pérdida del control sobre la tierra en que vivían y de la que vivían. Muchos hombres quedaron reducidos a una vida de subsistencia como peones agrícolas, pero la mayoría se vio obligada a emigrar a San Juan, primero, y luego a las ciudades de la costa este de Estados Unidos. El desarraigo no sólo trajo consecuencias personales y sociales negativas, sino que llevó consigo un marcado deterioro del medio ambiente. La rápida expansión urbana que se produjo tras el cambio de estatus político de la isla en 1948 alteró el equilibrio medioambiental de muchas zonas de la isla. Áreas enteras de bosque tropical costero, manglares y marismas fueron cubiertas de cemento y asfalto. Comunidades rurales y pesqueras que vivían en ellas se vieron desposeídas y obligadas a cambiar su forma de vida, generalmente emigrando y cesando como comunidades sociales viables.
A partir de los años sesenta se fue produciendo en Puerto Rico un movimiento de concienciación política y cultural de la población negra, empezando primero por los sectores de clase media e intelectuales. El movimento feminista puertorriqueño se entroncó en esta corriente de defensa de los derechos humanos que veía la relación intrínseca de cuestiones de género, raza y clase social. En los años ochenta y noventa se añadieron cuestionamientos ecologistas y de orientación sexual como formas de lucha política. Los escritores e intelectuales negros de Puerto Rico han ejercido una labor de replanteamiento en la identidad puertorriqueña. Mayra Santos Febres ofrece un buen ejemplo de narrativa lírica en la que lo ecológico, lo erótico y la denuncia social se unen de forma originalísma en el cuento Resinas para Aurelia.
A partir de los años noventa la isla de Vieques se convirtió en una bandera de identidad nacional capaz de unir a sectores diferentes de la sociedad a base de planteamientos ecologistas y de reivindicación antimilitarista en la que el activismo político afropuertorriqueño ha tenido un protagonismo singular. Poetas de la isla han escrito y recitado composiciones poéticas de denuncia, y la movilización política a nivel colectivo terminó con la presencia de la Marina de los EE UU en la isla el 1 de mayo de 2003. Una importante labor en la educación política y social de los viequenses la realizó su gente joven universitaria, con la publicación de tirillas cómicas educativas. Quedan, sin embargo, serios asuntos por resolver que vuelven sobre los mismos temas históricos. La población viequense, en su mayoría de raza negra, se ve marginada de las decisiones sobre el control de los terrenos hasta ahora ocupados por la base naval estadounidense.
Otro lugar de confluencia de activismo político medioambiental es el área de Piñones, en Loíza Aldea. Los intereses de la población mayoritariamente negra de esa área coinciden con una idea de desarrollo sostenible y contrario a los proyectos de desarrollo de complejos hoteleros que atraerían un turismo masivo, desemplearían a la población local, y degradarían el bosque de manglares de la zona.